
Lecturas
Asombra e indigna. Solo un reducido grupo de empleados con un salario de miseria atendían el Archivo Nacional de Cuba en 1939. Y peor. Esa institución que, por la documentación en ella depositada, era en su tipo la más rica de América, disponía de solo 30 pesos mensuales como presupuesto para su mantenimiento y la adquisición del material necesario para llevar adelante su trabajo.
Escribía Enrique de la Osa luego de entrevistar a Joaquín Llaverías, director del centro, en vísperas de su centenario:
«Y este El Dorado documental, no obstante el heroico empeño del capitán Llaverías y sus auxiliares, se pierde bajo la acometida implacable de la polilla, de la cucaracha y aun de los ratones. ¡Ni un gesto, de parte de nuestra regencia pública, enderezado a salvar los cimientos de la nacionalidad! Política subalterna. Menosprecio por la cultura. Cleptocracia…».
Al edificio, que era el del viejo cuartel de la Artillería de Montaña, no le iba mejor. Apunta De la Osa: «Gimen las escaleras de madera. Los techos parecen dispuestos a caerse y los pisos quisieran hundirse… en los muebles del salón la polilla se divierte alegremente», si bien los tarjeteros lucen impecables por su organización.
¿Y los fondos?, inquiere el periodista. Responde Llaverías: «¡Lástima que en varias ocasiones hayan sido sustraídos inapreciables papeles! En el Archivo de Indias, de Sevilla, y en otros lugares de España existen documentos que proceden de Cuba, que pasaron a aquellos depósitos en los años de 1888, 1889 y al terminar la dominación colonial en nuestra patria.
«Durante la etapa de intervención norteamericana, también sufrió nuestra institución otro despojo: uno de los militares extranjeros que actuaban en la Isla, el comandante Bliss, administrador de la Aduana, vendió a la fábrica de papel de Puentes Grandes numerosas toneladas de documentos…». Sin comentarios.
Ahora que estamos en plena Feria del Libro, quiere el escribidor referirse a uno de los libros más raros (y caros) de su biblioteca.
Fue editado en 1903 por la Secretaria de Estado y Justicia. Se titula Documentos internacionales referentes al reconocimiento de la República de Cuba, y contiene las copias facsimilares de las cartas que mandatarios de todo el mundo remitieron a don Tomás Estrada Palma, nuestro primer presidente, para saludar el advenimiento del nuevo Estado.
Allí están las misivas manuscritas —la única escrita a máquina es la de Teodoro Roosevelt, presidente de Estados Unidos— de Alfonso XIII, de España; del rey de Siam; del káiser Guillermo; de los emperadores de Austria, Japón y China, y de muchos presidentes, como Porfirio Díaz, de México…
La de Mutsuhito dice: «Por la gracia del Cielo, Emperador de Japón, colocado en el Trono Imperial que ocupa la misma dinastía desde los tiempos más remotos…». La de Nicolás II se inicia con la enumeración de todos los títulos que respaldaban la autoridad del Emperador y Autócrata de todas las Rusias, más de 15 renglones de texto. La del Emperador de China está fechada en Pekín, «el día duodécimo del octavo mes del año vigésimo octavo de Kwang Su», una forma larga de aludir al 13 de septiembre de 1902.
La historia la cuenta Álvaro de la Iglesia en una de sus Tradiciones cubanas. Los primeros mangos se cosecharon en La Habana en 1782, cuando la villa era «una misérrima aldea, con más casas de tabla y teja que de mampostería y muchísimas más de guano y embarrado que de tabla… Saliendo por la Puerta de Tierra [de la Muralla] entraba uno en hurtas y estancias, con grandes arboledas y también grandes jaurías que desguazaban al más pinto».
En la zona se hallaba la estancia de doña Micaela Jústiz, esposa del segundo Conde de Jibacoa, y en ella laboraba como jardinero Gervasio Rodríguez, que terminó dándole nombre a la calle Gervasio, donde poseía una conejera célebre en La Habana de su tiempo.
Pues bien, Gervasio sembró en el predio de Micaela una semilla de mango, la primera, traída a La Habana por don Felipe Alwood.
La semilla prendió y creció felizmente. En su primera parición dio cinco mangos, dos de los cuales el bueno de Gervasio vendió, cada uno a precio de oro.
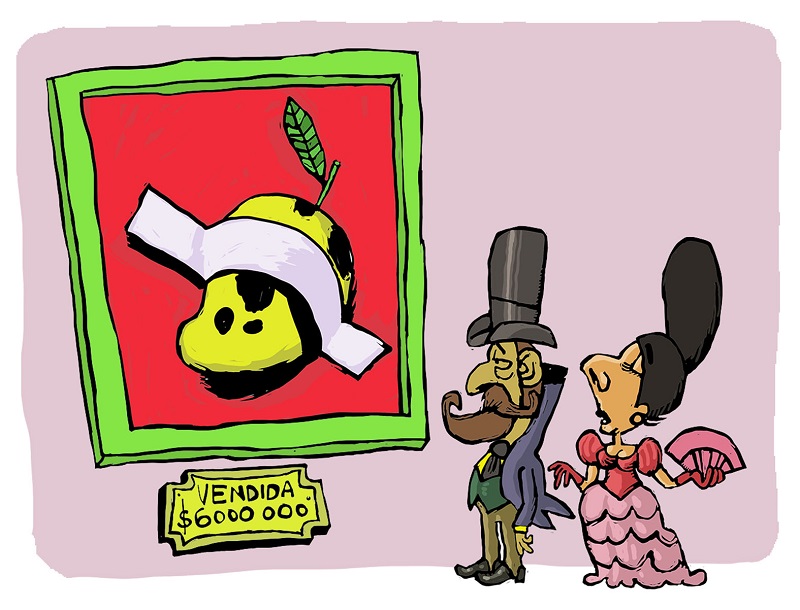
Me preguntan en la calle si los jesuitas regresaron a Cuba tras aquella expulsión de 1767, cuando Carlos III los sacó de todos sus dominios. (Ver Juventud Rebelde, 2 de febrero, 2025).
Claro que regresaron. Lo que sucede es que el escribidor, por más que la ha buscado, no acaba de encontrar la fecha en que volvieron. A su regreso atendieron el prestigioso Colegio de Belén, y, entre otras obras, asumieron la edificación de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, el llamado templo gótico, en la Calzada de Reina casi esquina a Belascoaín, cuyo campanario de 74,27 metros la hace la más alta de las construcciones religiosas cubanas.
Revolviendo libros y papeles encontré esta noticia aparecida en el periódico La Discusión, de La Habana, el 8 de agosto de 1916, y que Julio Domínguez incluye en su libro Noticias de la República. Dice:
«Murió el sacerdote jesuita Santiago Guezuraga y Erviti. Fue el confesor de casi todos los mártires de nuestra independencia fusilados en el Foso de los Laureles de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Para todos tuvo frases de consuelo y de algunos fue depositario de secretos íntimos que transmitió a los seres queridos de los asesinados, a despecho de la intransigencia española. La alta oficialidad mambisa y funcionarios del Gobierno rinden postrer tributo al padre Guezuraga».
El teatro Payret se inauguró en 1878. Como había finalizado, con el Pacto del Zanjón, la Guerra de los Diez Años, se pretendió darle el nombre de Teatro de la Paz, pero los habaneros prefirieron llamarlo por el apellido de su constructor, el catalán Joaquín Payret, que perdió toda su fortuna (y la razón) en el empeño. Lo animaba el afán de edificar un teatro que superara o, al menos, fuese capaz de rivalizar con el Tacón, lo cual no consiguió nunca, pese a la brillantez de muchos de sus espectáculos.
Los cronistas de antaño le llamaban el coliseo rojo, por el color de sus decorados. Fue clausurado en 1882, luego de un derrumbe parcial, pero en 1890 lo reinauguró su propietario de entonces, Antonio Saaverio.
En 1948, el Payret cerró de nuevo sus puertas al ser adquirido por la Sucesión Falla Gutiérrez, que lo sometió a una remodelación y lo dotó del aspecto que mantiene hoy, cuando vuelve a remodelarse.
Por el escenario del Payret pasaron muy notables figuras de la ópera, como los tenores Antón y Constantino, y sopranos como Blanca di Fiori, y el gran pianista polaco Ignace Jan Paderewski. Allí se lució además la trágica francesa Sarah Bernhard, y en concurridísimas y aclamadas temporadas de opereta, la tiple mexicana Esperanza Iris, que convencía siempre y emocionaba al público cubano. Anna Pavlova, una de las grandes bailarinas de todos los tiempos, se presentó asimismo en el Payret.
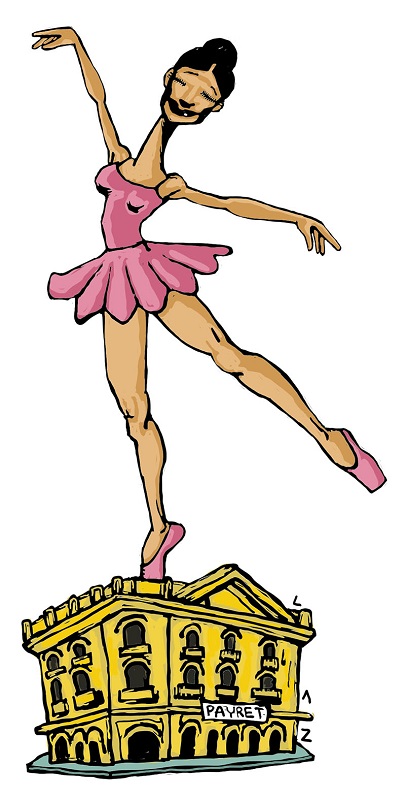
Más de dos millones de pesos se invirtieron en la construcción del Gran Stadium del Cerro o de La Habana, actual Estadio Latinoamericano; el Latino, como también se le llama. Podía albergar a 35 000 espectadores, y cuando se inauguró, el 26 de octubre de 1946, solo lo superaban en capacidad cinco instalaciones norteamericanas: el Yankee Stadium (75 000 personas); el de Detroit (50 000), el Polo Grounds, de Nueva York (56 000); el Wrigley Field, de Chicago (50 000) y el Fenway Park, de Boston (40 000).
En ese tiempo, cuatro equipos se disputaban la liga cubana profesional: Habana, Almendares, Cienfuegos y Marianao.